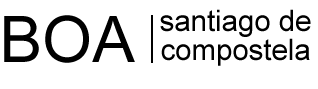“Que el amor de Dios se derrame en vuestros corazones, que la paz y la alegría del Señor llenen vuestras vidas, y que la fuerza del Espíritu Santo os sostenga siempre”. En este Año Jubilar miramos a Cristo que nos ha revelado en plenitud la bondad de Dios Padre y que dejó impregnado el sello de la misericordia sobre todo en los pecadores, los pobres, los excluidos, los enfermos y los oprimidos por las esclavitudes físicas y espirituales. El Espíritu del Señor le había ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, proclamar la liberación a los cautivos, y dar la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos.
Esta mañana bendeciremos los óleos y consagraremos el crisma. En ellos nos alcanza el amor misericordioso del Redentor que hemos de llevar al mundo. ¡“Seamos misericordiosos como el Padre celestial, sabiendo que el Señor llena de su luz nuestra vida y de su gloria nuestro ministerio orientado a curar y aliviar las heridas de este mundo en el espíritu de la reconciliación y de la misericordia”! A través de las unciones en el Bautismo, Confirmación, Unción de los enfermos y Sacramento del Orden, percibimos la progresiva conformación con Cristo, fuente de toda consagración. El mensaje de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que como testigos veraces de la misericordia estamos llamados a ofrecer. Este testimonio tiene un eco especial en la Misa Crismal y en los misterios que celebramos, conscientes de que en el Obispo, rodeado de sus presbíteros, está presente el mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que nos pide vivir en santidad.
Cristo es el crismado por excelencia cuya crismación se realizó en la gloria del Padre cuando el Espíritu Santo se infundió sobre Él con toda plenitud. Por eso dirá: “El Espíritu del Señor está sobre mí”. Quiero fijarme en dos realidades atribuidas a la acción del Espíritu Santo: la comunión eclesial y la alegría. La comunión eclesial era una realidad al comienzo de la predicación evangélica: “El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32). Cabe preguntarnos si el decaimiento de la fe en la Iglesia no deriva hoy de la débil comunión dentro de ella. Me refiero especialmente a la comunión de pensamiento y acción sobre todo en el ministerio de la predicación y de la Reconciliación. En el predicador y en el confesor es siempre la Iglesia la que habla.
La otra realidad es la alegría: La unción del Espíritu santo saca del alma la tristeza mundana y da la alegría que no es la que ofrece el mundo. Aquella puede ir unida al sufrimiento pero el Señor nos capacita para sufrir y permanecer interiormente gozosos. La alegría del sacerdote es simiente de fe, de amor a la Iglesia y de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y debe transmitirla a los demás. ¡Dejémonos fascinar por Cristo y los santos misterios que celebramos! Más que en nuestra pobreza fijémonos en su riqueza, acogiéndonos a la fuerza santificadora que proviene de Él.
El Señor nos ha llamado. “No me elegisteis vosotros a mi, soy yo quien os he elegido” (Jn 15, 16). Recordemos esto para caminar hasta la fuente de nuestra llamada y no perder la referencia esencial del amor primero con que hemos sido ungidos. Es la vida en Cristo la que garantiza nuestra eficacia y fecundidad apostólica. “Permaneced en mí como yo en vosotros” (Jn 15, 4). Permanecer en Él no es aislarse sino ir sin miedo al encuentro de los demás a quienes hemos de anunciar la alegría del Evangelio siendo misioneros de la misericordia, teniendo la paciencia de escuchar en el confesionario, y de dirigir y acompañar espiritualmente a quienes el Señor ha puesto en nuestro camino.
Habemos de facer realidade no noso ministerio o que escribía san Paulo: “Ai, meus filliños! Que me volven a aguilloalas dores de parto por vós, mentres non vos conformedes segundo a fasquía de Cristo.” (Gal 4,19). Non é a eficiencia e o pragmatismo senón a solidariedade e a fraternidade o que han de regular as nosas relacións humanas, guiados pola certeza humilde e feliz de quen foi alcanzado e transformado pola Verdade que é Cristo. “O maior entre vós sexa como o máis pequeno, e o que goberna como quen serve” (Lc 22, 25-26). Este é o mandato de Xesús aos bispos, aos presbíteros que participan do ministerio episcopal, e aos diáconos, delegados dos bispos, sendo cada vez máis plenamente servos do Señor e servos da humanidade. A nós corresponde o deber de vixiar para que na comunidade cristiá non se introduzan modelos mundanos no exercicio da autoridade. Tomados de entre os homes e rodeados nós mesmos de fraquezas, podemos tratar con indulxencia aos descamiñados (Hb 5, 1-2). O noso estilo de vida resulta decisivo para que os homes e mulleres do noso tempo vexan á Igrexa como lugar de seguimento comunitario de Xesús. A nosa actuación non pode ser un obstáculo para a fe dos demais, debe ser signo que narra a Xesús Cristo.
Con esta confianza serena e forte renovamos as promesas sacerdotais, esforzándonos cada día por deixarnos facer santos polo Señor. Un camiño nada fácil. Como recoñece Efrén o Sirio “a miña vida declina de día a día, mentres que os meus pecados crecen”. Desexo para vós e tamén para min que o Señor nos faga santos a pesar de nós mesmos. A vós, benqueridos membros de vida consagrada e leigos pedímosvos que encomendedes ás nosas inquedanzas persoais e pastorais. Rezade por nós para que sexamos pobres, mansos e humildes ao servizo do pobo. Que a Virxe fiel, Nai da Misericordia, interceda por nós ante seu Fillo Xesús Cristo, sumo e eterno Sacerdote. Amén.